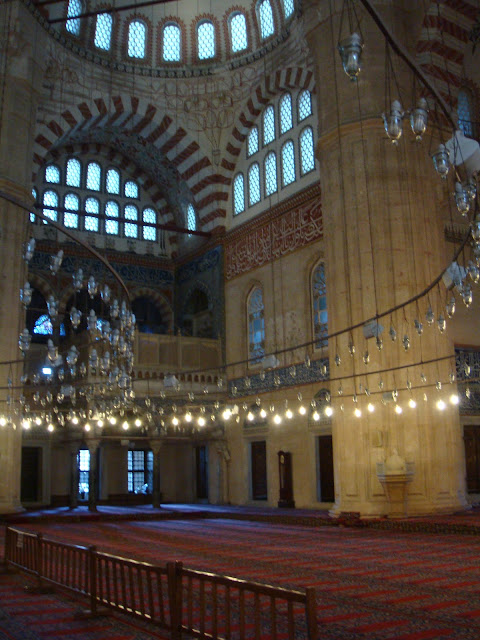|
| Burhan listo para partir hacia la facultad por la mañana de uno de los inviernos más fríos que la gente de por aquí recuerda (Konya, Turquía, Febrero 2012) |
En la habitación 313, los desiertos de Arabia se encuentran justo detrás de los casilleros 143 y 144, que son el suyo y el mío respectivamente. Desde lo alto de mi litera le he visto prosternarse en aquella dirección, hacia La Meca, hacia la Kaaba. Entre estas 4 paredes ha resonado su estentórea risa y le hemos visto lanzando bolas de nieve a través de la ventana. Le recuerdo irrumpiendo en la habitación una de las primeras noches de la primavera, con ese brillo en la mirada que sólo pueden lucir quienes aman y se sienten amados. En veladas algo más opacas le vimos yendo y viniendo de un lado a otro, como remando en un mar, quizás tan azul como sus ojos, pero menos compasivo.
Burhan vino de la ciudad que hoy ya todo el mundo llama Kayseri, en el centro de lo que todos hemos aprendido a denominar Turquía. A veces me pregunto si de sus maneras espartanas o de alguno de los escasos gestos que agrietan de vez en cuando su faz, se desprende algún vestigio de Cesarea de Capadocia en forma del ademán que alguno de sus antiguos habitantes legara secretamente a la posteridad.
Nuestra primera conversación giró en torno a la especialidades culinarias de Kayseri, el mantı, la pastirma y sus embutidos. En mi cabeza resuenan aun, ecos de diálogos ulteriores, Coleridge, los sueños, el Islam y una vieja canción turca que en uno de sus versos dice:"Hayat çok garip". La vida efectivamente es muy rara.